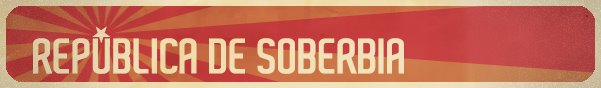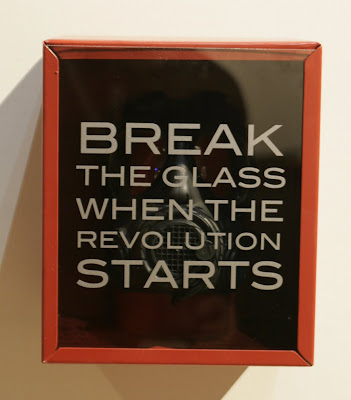Escrito por Eva Usi para el diario La Jornada
Hasan Elahi, artista neoyorquino nacido en Bangladesh, se ubicó en la mira de la FBI como sospechoso de terrorismo por error. El también profesor de arte de la Universidad Rutgers, de Nueva Jersey, fue detenido en el aeropuerto de Detroit cuando volvía de una exposición en Senegal en un vuelo proveniente de Ámsterdam, Holanda.
Llamó la atención por su nombre de sonido árabe y la gran cantidad de millas acumuladas por sus constantes viajes.Elahi recuerda vivamente su llegada el 19 de junio de 2002. “Mostré mi pasaporte, como de costumbre y normalmente te dicen: ‘pase’; pero esta vez no fue así. El oficial se puso blanco cuando lo vio. Me dijo que lo siguiera y me llevó a un cuarto de detención. Después de un rato llegó un hombre de traje oscuro que me dijo que esperaba que yo fuera más viejo”, dice Elahi en conversación con La Jornada. Aquel interrogatorio duró horas, pero lo que más sorprendió a Elahi fue que le preguntaran dónde había estado el 12 de septiembre de 2001.
Su agenda electrónica fue su salvación pues pudo reconstruir sus actividades los días que siguieron a los atentados de Nueva York y Washington. Los servicios secretos estadunidenses creían que Elahi transportaba explosivos para Al Qaeda. En aquel entonces el también artista vivía en Tampa, Florida. Al parecer, una empresa de almacenaje en donde había rentado un espacio denunció a la policía que un hombre árabe había estado almacenando explosivos. “Por cierto que aquel 12 de septiembre fui a pagar la renta de aquel depósito y avisé que dejaría el lugar a finales de mes”, afirma. ¿Qué tenía guardado en dicho almacén? “Ropa de invierno, muebles que ya no uso, cosas que vendería de uno en uno en una venta de garage”, dice riéndose.
Pero en aquel momento el asunto no era de risa. Los agentes lo interrogaron una y otra vez a lo largo de seis meses. “Los agentes de la FBI que tuvieron que ver conmigo eran de temer, no sólo tenían un aspecto físico imponente sino una enorme capacidad para retener información y cuando te enfrentas a ese muro autoritario te comportas de una manera primaria, haces lo que el animal para sobrevivir. En mi caso fue cooperar. Tenía que hacerlo porque de lo contrario sabía que me podían enviar a Guantánamo sin siquiera decirme por qué. Se sabe de tanta gente que simplemente desaparece. El gobierno de Estados Unidos ni siquiera revela cuánta gente tiene desaparecida, quiénes son, ni por qué están detenidos”, afirma.

Del acoso surge la creación
Cuando por fin lo liberaron de todo cargo Elahi pidió una confirmación por escrito a lo que los agentes se negaron rotundamente pues sería reconocer como ilegales los interrogatorios a los que fue sometido. Harto del acoso policial por un delito que nunca cometió y temeroso de que algún día lo enviaran a Guantánamo, el artista pasó a la ofensiva. Desde hace cinco años documenta minuciosamente el transcurrir de su vida y la enseña en Internet. Su sitio www.elahi.org y http://trackingtransience.net, muestran, con ayuda de un GPS y su celular, el lugar exacto en donde se encuentra en tiempo real. Si pasó por Berlín y antes visitó la exposición Documenta en Kassel, el visitante puede ver qué comió, qué compró con su tarjeta de crédito y hasta los urinales que utilizó. Son más de 20 mil imágenes que documentan su vida hasta el absurdo.


Transparencia total fue la respuesta del profesor universitario a la vigilancia paranoica en Estados Unidos y la desconfianza generalizada contra las personas de aspecto árabe o musulmán. “Si tienes un nombre árabe entonces haz de ser musulmán y si es así tendrás explosivos, esa es la lógica. En Estados Unidos hay un enorme miedo al ‘otro’ y el gobierno de Bush ha sido muy efectivo en crear la sensación de ‘nosotros’ contra ‘ellos’”, añade Elahi.
El artista advierte sobre todo de una creciente radicalización en pequeñas localidades en provincia. “Es ahí donde hay que tener miedo: si pareces árabe y estás perdido en un pueblo en Wyoming, ¡cuidado!”, subraya.
En tanto la minuciosa documentación de su vida privada se ha convertido en el tema central de la obra del artista que exhibió este verano en la Bienal de Venecia y el Centro Georges Pompidou de París. Y su página se ha convertido en una especie de Big Brother para muchos: 150 mil visitas diarias registra su sitio electrónico, entre ellas, de la Casa Blanca. “Si buscas la página www.eop.gov no hay ninguna página bajo este dominio pero si te fijas en las direcciones electrónicas de gente que tienen el dominio ‘Executive Office of the President’ todos trabajan en la Casa Blanca. He recibido visitas de ellos, del Pentágono, de la CIA, del departamento de Justicia y de la FBI”.
¿Por qué lo siguen observando? Elahi no lo sabe. “Cerraron mi caso en 2002 pero lo más curioso es que el gobierno estadunidense no esconde ni su identidad ni que me está espiando.”