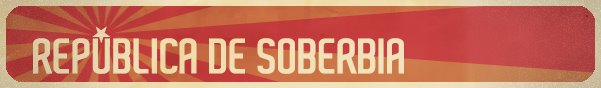Rescate financiero, una gran oportunidad
Howard Zinn*
Es triste ver a ambos partidos apresurarse a lograr un acuerdo para gastar 700 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes para echarlos por el caño de las enormes instituciones financieras, que son notables por dos características: su incompetencia y su ambición.
Hay una solución mucho mejor para la actual crisis financiera. Pero requiere descartar lo que ha sido la “sabiduría” convencional durante demasiado tiempo: que la intervención del gobierno en la economía (“mucho gobierno”) debe ser evitada como la peste, porque el “libre mercado” es de toda la confianza como guía hacia el crecimiento y la justicia mediante la economía. Por cierto, es bastante cómica la visión de un Wall Street que ruega al gobierno que lo ayude, sobre todo a la luz de su prolongada devoción por un “libre mercado” que no regule el gobierno.
Pero encaremos una verdad histórica: nunca hemos tenido un “libre mercado”; siempre hemos tenido que el gobierno interviene en la economía y, de hecho, tal intervención ha sido bien recibida por los capitanes de la industria y las finanzas. Estos titanes de la riqueza hipócritamente se quejan de “mucho gobierno” sólo cuando el gobierno amenaza con regular sus actividades, o cuando se dan cuenta de que algo de la riqueza de la nación es destinado a la gente más necesitada.
Nunca se han quejado de “mucho gobierno” cuando les sirve a sus intereses.
Comenzó siglos atrás, cuando los llamados Padres Fundadores se reunieron en Filadelfia, en 1787, a redactar la Constitución. Un año antes habían ocurrido rebeliones de agricultores en el oeste de Massachussets y otros estados (la Rebelión de Shays), cuyas fincas eran expropiadas por no pagar impuestos. Miles de agricultores rodearon los juzgados e impidieron que sus hogares fueran subastados.
Las cartas que se enviaban esos primeros padres en aquel entonces nos dejan ver con claridad que se preocupaban de que tales levantamientos se salieran de las manos. El general Henry Knox escribió a su hermano de armas, George Washington, quejándose de que el soldado ordinario que luchó en la revolución pensara que por haber contribuido a la derrota de Inglaterra merecía una tajada igual de la riqueza del país, o que “la propiedad de Estados Unidos debería ser la propiedad común de todos”.
Al cuadrar la Constitución, los Padres Fundadores crearon “mucho gobierno”, uno lo suficientemente poderoso como para derrotar la rebelión de los granjeros, recuperarle a sus dueños los esclavos evadidos y apagar la resistencia india conforme los colonos se movieron al oeste.
El primer gran rescate financiero fue la decisión de aquel nuevo gobierno de reintegrar el pleno valor de bonos casi nulos que tenían los especuladores. Éstos fueron pagados imponiendo contribuciones a los granjeros ordinarios, y si eso topaba con una resistencia, había un ejército nacional para apagarla –y eso fue lo que se hizo cuando los granjeros de Pennsylvania se levantaron contra las leyes fiscales.
Desde el mero comienzo, en las primeras sesiones del primer Congreso, el gobierno interfirió con el “libre mercado” estableciendo aranceles para subsidiar a los manufactureros y se hizo socio de los bancos privados con el fin de establecer un banco nacional.
Este papel de mucho gobierno, de respaldo a los intereses de la clase empresarial, continuó a todo lo largo de la historia nacional. Así, en el siglo XIX, el gobierno nacional subsidió canales de agua y la marina mercante. En la década anterior a la Guerra Civil y durante ésta, el gobierno nacional dio aproximadamente 40 millones 500 mil hectáreas de tierra gratis a los ferrocarriles, junto con préstamos considerables para mantener en el negocio a los interesados. Los 10 mil chinos y los 3 mil irlandeses que trabajaron en el ferrocarril transcontinental no obtuvieron tierras gratis, únicamente horas largas con poca paga, accidentes y enfermedades.
El principio de que el gobierno ayuda a los grandes negocios y rehúsa poner la misma generosidad a disposición de los pobres es algo que comparten ambos partidos: los republicanos y los demócratas. El presidente Grover Cleveland, un demócrata, vetó un decreto que le daría 100 mil dólares a los agricultores texanos para ayudarlos a comprar semillas durante una sequía, diciendo: “la ayuda federal en tales casos (…) alienta la expectativa de un cuidado paternalista por parte del gobierno y debilita la entereza de nuestro carácter nacional”. Pero ese mismo año utilizó sus excedentes de oro para pagarle a los ricos poseedores de bonos 28 dólares por encima del valor de cada uno –un regalo de 5 millones de dólares.
Cleveland enunciaba el principio del “individualismo rudo” –aquel que reza que debemos hacer nuestras fortunas por nosotros mismos, sin ayuda del gobierno. En un artículo de 1931, aparecido en Harper’s Magazine, el historiador Charles Beard catalogó con sumo cuidado 15 instancias en que el gobierno nacional había intervenido en la economía en beneficio de los grandes negocios. Beard escribió: “Por 40 años o más no ha habido un presidente, sea republicano o demócrata, que no haya hablado contra la interferencia del gobierno para luego respaldar medidas que añaden más interferencia a la enorme colección de las ya acumuladas”.
Después de la Segunda Guerra Mundial la industria de la aviación tuvo que ser salvada mediante infusiones de dinero gubernamental. Después vinieron las asignaciones por escasez de crudo para las compañías petroleras y el enorme rescate financiero de la corporación Chrysler.
El razonamiento tras la toma de 700 mil millones de dólares de los contribuyentes para subsidiar a las enormes instituciones financieras es que, de algún modo, nos dicen, esa riqueza va a ser derramada en la gente que la necesita. Pero nunca ha funcionado.
La alternativa es simple y poderosa: tomar esa enorme suma de dinero y darla directamente a la gente que la necesita. Que el gobierno declare una moratoria a los embargos y le conceda ayuda a los dueños de casas para ayudarlos a pagar las hipotecas. Que se cree un programa federal de empleos para garantizarle trabajo a la gente que lo quiere y lo necesita, y para los cuales el “libre mercado” no ha llegado aún.
Tenemos un precedente histórico y que tuvo éxito. El gobierno, en los primeros días del Nuevo Trato, puso a millones de personas a trabajar y reconstruyó la infraestructura de la nación. Cientos de miles de jóvenes, en vez de irse al ejército para escapar de la pobreza, se unieron al cuerpo civil de conservación, que construía puentes y carreteras, limpiaba bahías y ríos. Miles de artistas, músicos y escritores fueron empleados por el programa federal de las artes para pintar murales, producir obras de teatro y escribir sinfonías.
El Nuevo Trato (desafiando los gritos de “socialismo”) estableció la seguridad social, que junto con el decreto de derechos de los soldados, se convirtió en un modelo de lo que el gobierno puede hacer por su pueblo.
Eso podemos llevarlo más allá, con la “seguridad en salud” –atención a la salud gratis, para todos, administrada por el gobierno federal, pagada del tesoro nacional, dándole la vuelta a las compañías de seguros y a otros privatizadores de la industria de la salud. Esto funciona en otros países.
Todo eso es más de 700 mil millones. Pero el dinero está ahí. En los 600 mil millones del presupuesto militar, una vez que decidamos que ya no seremos una nación que emprende guerras. Y en las abultadas cuentas de banco de los súper ricos, una vez que los convirtamos en ricos ordinarios mediante impuestos vigorosos a sus ingresos y su riqueza.
Cuando suba el grito, sea de los republicanos o los demócratas de que esto no debe hacerse porque implica “mucho gobierno” (fue Bill Clinton quien prometió una era “donde ya no hubiera más ese mucho gobierno”), la ciudadanía debería soltar la carcajada. Y luego agitar y organizarse, según los principios de lo que la Declaración de Independencia prometía: que es la responsabilidad del gobierno garantizar derechos iguales para todos: “vida, libertad y la búsqueda de la felicidad”.
Traducción: Ramón Vera Herrera
*Este texto apareció originalmente en The Nation el 9 de octubre. Se publica en La Jornada en su versión castellana con permiso expreso del autor.